Ciencia al descubierto
Incidencia social de una industria nacional de inversores

Introducción
Uno de los principales ejes considerados en el modelo
actual de la Transición Energética (TE), por parte de la
Secretaría de Energía (SENER) en el país, es el ser socialmente
más incluyente; mediante acciones ordenadas y programadas.
Al respecto, se considera que la oportuna creación
de una industria nacional de inversores para el sector
fotovoltaico nacional, puede tener serias aportaciones con
trascendencias económicas sin precedentes, propiciando
círculos virtuosos que contribuyan no sólo a establecer una
exitosa TE en el país, sino también a resolver estratégicamente
importantes problemáticas socioeconómicas, tanto
las esperadas, como aquellas que han trascendido por
décadas, dada las implicaciones de su solución. Es decir,
dentro de las esperadas están la generación de empleos,
impulso a la industria nacional y la reducción de importaciones.
Dentro de las trascendentales se pueden citar las
relacionadas con las tarifas eléctricas, las cuales tienen
implicaciones económicas, no sólo para la sociedad en sí,
sino también para el erario, cuando cada año debe aportar
los subsidios correspondientes.
De esta manera, dado que la Ley de Transición Energética
(LTE) mandata proponer mecanismos de apoyo que
promuevan la integración de sistemas de Generación
Distribuida (GD), con factibilidad técnica y económica, incluyendo
los de generación a partir de Energías Renovables
(GR). Sin duda, de acuerdo con la experiencia en investigación
aplicada en ER, por más de 40 años en México,
el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
(INEEL) considera que la creación intencional de la industria
nacional de inversores fotovoltaicos cumple y apuntala
cabalmente con este ambicioso propósito; dado que
los sistemas fotovoltaicos están siendo el pilar principal
de la GD en el país cuya tendencia es a la alta y de manera
exponencial (como el INEEL, junto con otras cuantas instituciones
pioneras, lo estudiaron previamente).
Dada la envergadura del tema abordado y los fines demostrativos
del impacto que puede tener en la sociedad mexicana
-a nivel cualitativo-, la oportuna creación de esta
inexistente industria nacional, en este artículo sólo se analiza
el caso correspondiente a los usuarios de las tarifas en
Baja Tensión (BT). Por ello, se inicia brevemente con la presentación
de la clasificación de las tarifas eléctricas en BT.
Clasificación de las tarifas eléctricas
La presente clasificación sólo se enfocará al sector de usuarios
de BT de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por
lo que se abarcará el sector residencial y parte del comercial;
que prácticamente corresponde a las micro, pequeñas
y medianas empresas (MiPyMEs). Se aborda primeramente
el sector comercial y finalmente, el residencial.
A. Clasificación tarifaria de las MiPyMEs
Las MiPyMEs del país están clasificadas en tarifas generales
en BT y media tensión. El esquema tarifario que les aplica,
de acuerdo con la CFE, se muestra en la Tabla 1. De ellas,
las tarifas de interés para el análisis en BT, corresponden a
las dos primeras.
| ID | Tarifa | Siglas |
| 1 | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | PDBT |
| 2 | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | GDBT |
| 3 | Gran Demanda (menor a 100 kW-mes) en media Tensión Ordinaria | GDMTO |
| 4 | Gran Demanda (igual o mayor a 100 kW-mes) en Media Tensión Horaria | GDMTH |
Tabla 1. Esquema tarifario en MiPyMEs.
B. Clasificación tarifaria en el sector residencial
De acuerdo con el esquema tarifario vigente de la CFE, las
tarifas para el sector residencial, clasificadas como domésticas,
son las enlistadas en la Tabla 2.
| ID | Tarifa | Características | Localidad de ejemplo | Límite DAC (kWh/mes) |
| 1 | 1 | Cargas conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. | Cuernavaca, Mor. | 250 |
| 2 | 1A | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 25°C como mínimo. | CDMX | 300 |
| 3 | 1B | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 28°C como mínimo. | Chihuahua, Chih. | 400 |
| 4 | 1C | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30°C como mínimo. | Monterrey, N.L. | 850 |
| 5 | 1D | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31°C como mínimo. | Cancún, Q.R. | 1,000 |
| 6 | 1E | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32°C como mínimo. | La Paz, B.C.S. | 2,000 |
| 7 | 1F | Localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33°C como mínimo. | Mexicali, B.C. | 2,500 |
Tabla 2. Esquema tarifario doméstico.
Asimismo, en el sector residencial se maneja la tarifa DAC
(Demanda de Alto Consumo), la cual -como su nombre lo
indica-, aplica para todos los usuarios que incrementan su
consumo mensual promedio, sobrepasando el límite establecido
para cada tarifa (última columna de la Tabla 2). En
esta tarifa el costo del kilowatthora es mayor porque es
retirado el subsidio gubernamental correspondiente.
En la Tabla 2 se puede identificar la asociación directa que
tiene la clasificación de las tarifas con la temperatura de
la localidad; esta última relacionada directamente con el
nivel de irradiación solar recibido -aunque no como único
factor, por supuesto-. A manera de ejemplo y para un mejor
mapeo, se indican algunas de las ciudades en donde son
aplicadas cada tarifa. De esta manera, de la Tabla 2 se
deduce que, a mayor temperatura, se espera un mayor consumo
de electricidad por parte de los usuarios de la región
correspondiente, dado lo indispensable que resultan los
equipos de climatización, y por ende, el subsidio del erario
también será mayor.
Sector comercial: MiPyMEs
Para demostrar cualitativamente la incidencia social que
puede tener el impacto de la industria nacional de inversores
FV en la sociedad mexicana, específicamente en
el sector de MiPyMEs en BT, se tomará de referencia un
estudio reciente del INEEL para la ICM (Iniciativa Climática
de México) titulado
"Estudio de mercado de tecnología solar fotovoltaica distribuida para
MiPyMEs"
. En él se analizó la base de datos
Usuarios y Consumo de Electricidad por Municipio (2010-2017)
de la CFE.
Se concluyó que, la cantidad significativa de usuarios catalogados
como micro empresas y que están clasificados en
la Tarifa PDBT, es de 4 millones en todo el país. En la Figura
1 se puede ver que dicha cantidad representa prácticamente
al 92% del total de los usuarios en las cuatro tarifas
descritas en la sección 2-A. De acuerdo con los resultados
del análisis del INEEL, se puede garantizar un alto potencial
FV en los usuarios MiPyMEs en la tarifa PDBT.
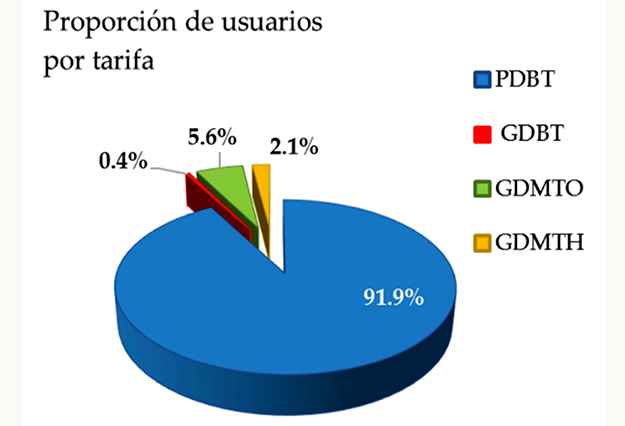
Figura 1. Proporción de usuarios MiPyMEs por tarifa.
A. Capacidad promedio del sistema fotovoltaico por
usuario y municipio
Asimismo, se estimó la capacidad promedio del Sistema
Fotovoltaico Interconectado (SFVI) por usuario MiPyME y
municipio, mediante el cual podrían reducir su consumo
actual de energía eléctrica y en consecuencia la facturación
correspondiente. Adicional a lo anterior, durante el
periodo de vida del SFVI que va de los 25 a los 30 años
-dependiendo de la tecnología de los módulos FV-, con el
SFVI estimado recuperaría la inversión en un lapso óptimo
y el resto del tiempo comenzaría, no sólo a seguir sustituyendo
energía convencional por limpia (promoviendo
el cuidado del medio ambiente y contribuyendo a reducir
GEI), sino también ahorrando economía; incluso por la
venta de energía excedente (cuando el SFVI produce mayor
energía que la que se consume en el inmueble), la cual es
registrada por el medidor.
La magnitud estimada en el Estudio del INEEL, de la capacidad promedio del
SFVI, dependió básicamente de los consumos de electricidad
reportados para cada usuario; esta estimación fue
un valor promedio por usuario a nivel municipio. Los resultados
se reportaron de forma global para el grupo de usuarios
por tarifa y en ellos se indicó la capacidad promedio
estimada (presentada en rangos de potencia instalada;
esto es en kilowatts pico, kWp) del SFVI.
B. Caso de estudio: Tarifa PDBT
La capacidad promedio del SFVI resultante por usuario
para las MiPyMEs en Tarifa PDBT -nuestro caso de estudio-,
se estimó que debe estar entre 1 y 30 kWp para todo este
grupo. De acuerdo a sus demandas, el análisis de la estimación
arrojó la subdivisión de dicho rango en cuatro
partes, las cuales son:
a) SFVI con capacidad de 1 a 3 kWp
b) SFVI con capacidad de 3 a 5 kWp
c) SFVI con capacidad de 5 a 10 kWp
d) SFVI con capacidad de 10 a 30 kWp
En la Figura 2 se muestran gráficamente dichos resultados
y en ella resalta la mayor cantidad de municipios en donde
cada usuario podría instalar entre 1 y 3 kWp; es decir, el
92.7 % del total. Esto es razonable considerando la gran
cantidad de microempresas como tiendas, refaccionarias,
ferreterías, tintorerías, entre muchas otras.
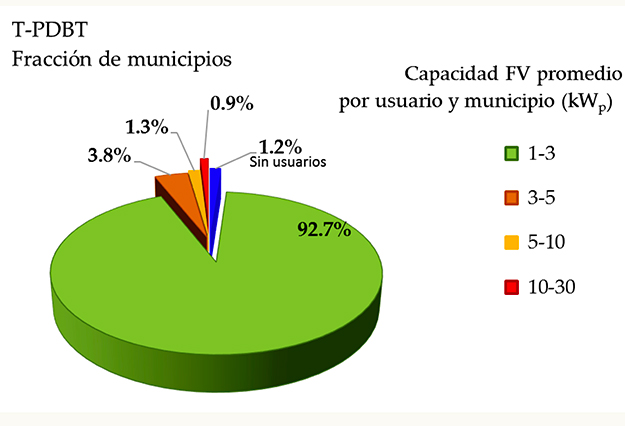
Figura 2. Rangos de capacidad estimada promedio del SFVI por usuario y municipio en tarifa PDBT.
La Figura 3 muestra uno de los resultados más relevantes del Estudio de mercado del INEEL, que consiste en la capacidad total estimada; con base en el consumo eléctrico total de los usuarios MiPyMEs analizados. Este resultado estimado revela que, al menos para este sector analizado, la diversidad de potencias de los SFVI contemplados, demandará consecuentemente inversores de distintas potencias nominales. De esta manera, el iniciar oportunamente con la creación de esta industria inexistente en el país, permitirá desarrollar las soluciones tecnológicas que generen oportunamente la expertis necesaria para atender con tecnología propia el mercado FV potencial que está por detonar.
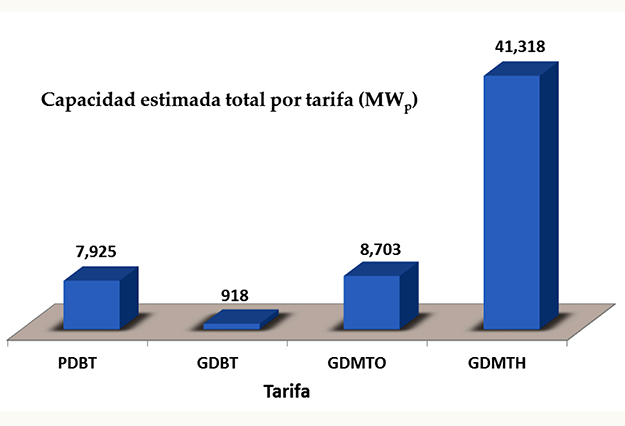
Figura 3. Capacidad total instalable de SFVI por tarifa de usuarios MiPyMEs.
Sector residencial
Con fines ilustrativos, en esta sección se muestra cualitativamente
el otro mercado potencial que representa el
sector residencial en México; que también está próximo
a detonar y por ello, se considera que se está a tiempo
para crear la industria nacional de inversores que supla la
demanda de equipos que este mercado está por demandar
en el corto y mediano plazo.
Es importante aclarar que, aunque en el país ya se están
instalando SFVI (como lo muestra la tendencia de los
últimos 17 años, en la Figura 4), la mayoría de las instalaciones
en el sector residencial pertenecen a una fracción de los usuarios DAC; quienes, debido a sus montos
de
facturación
por concepto de energía eléctrica, recuperan su
inversión en menor tiempo y reducen significativamente
dichos montos. Sin embargo, los usuarios clasificados por
la CFE como DAC, a la fecha son alrededor del 0.4% (poco más de 200 mil usuarios), de su total en el
sector residencial. Es
decir, el mercado fotovoltaico actual (suplido totalmente
con tecnología importada) está atendiendo actualmente un
porcentaje muy bajo, del mercado potencial mexicano del
sector residencial.
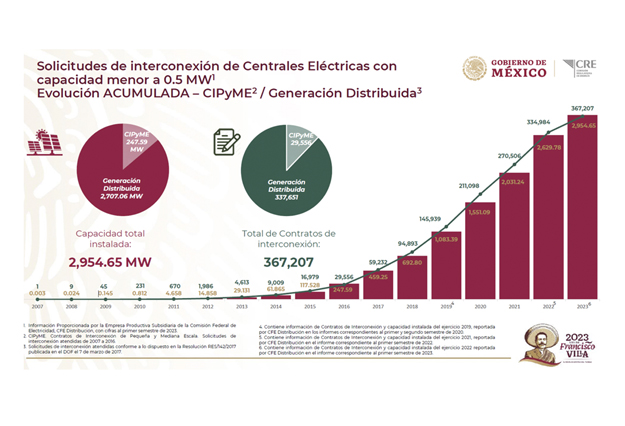
Figura 4. Evolución acumulada de Contratos de Interconexión de Pequeña y Mediana Escala (CIPyME)
La CFE tiene más de 47 millones de usuarios en todo el país.
Todos tienen acceso a un voltaje de red, de al menos 120
VCA y la gran mayoría dispone de un área suficiente en su
techo para poder instalar un SFVI (ver infografía del inversor
mexicano). Si cada uno de estos usuarios tiene a su alcance
la instalación de un inversor fotovoltaico para interconectarse
a su servicio contratado de 120 VCA -como el inversor
mexicano desarrollado por el INEEL y su socio tecnológico
MAC Manufacturing-, se obtendrían a corto y mediano plazo,
los consabidos beneficios que la GD aporta, no sólo a los
usuarios de las distintas tarifas y al propio erario (por el
tema de los subsidios), sino también a la CFE por las implicaciones
técnicas y no técnicas para el suministro eléctrico
cada verano (considerado por CFE como los seis meses con
mayor temperatura en el año); como por ejemplo, el consumo
de combustibles, vida útil de la infraestructura eléctrica,
su frecuencia de mantenimiento, etc.
Tomando de referencia nuevamente a la Tabla 2, se toma
como ejemplo a la ciudad de Mexicali, B.C. -caso muy estudiado
por el INEEL- que está ubicada en nuestro desierto
mexicano y cuyo clima es del tipo extremoso y por ello le
corresponde la Tarifa 1F; el tope de la clasificación. Desde
luego, su irradiación solar es de las más altas del país, por
lo que es estratégico e inminente capitalizar el recurso
solar de la región captado por la mayoría de los techos,
mediante SFVI; bajo un esquema de GD que aporte soluciones
significativas y contundentes con viabilidad no sólo
técnica y económica, sino también social y ambiental, por
citar algunas.
Sector gubernamental: Los subsidios
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema integrado
que da servicio a 128 millones de mexicanos que habitan en
dos millones de kilómetros cuadrados, uno de los mayores
del mundo en una sola red interconectada. Sin duda, resultaría
estratégico capitalizar en energía eléctrica de origen
renovable, la irradiación solar que captan los techos de los
inmuebles -infraestructura ya existente y normalmente
pasiva- en toda la República Mexicana, cada día, durante
todo el año; dada nuestra bien sabida, localización geográfica
privilegiada, en el denominado "cinturón solar".
Por otro lado, como se presentó en la sección 2, las tarifas
están asociadas con la localización geográfica del usuario,
dada su temperatura y cada año el Gobierno Federal sostiene
subsidios crecientes al consumo eléctrico de la población,
dada la necesidad de sistemas de aire acondicionado;
considerando el límite DAC indicado en la Tabla 2. Al respecto,
dada la trayectoria y experiencia del INEEL, se tiene
identificada la posible solución de impulsar programas
gubernamentales que permitan a los usuarios del servicio
eléctrico invertir en sus propios SFVI -facilitando su adquisición
mediante programas gubernamentales, como los implementados
exitosamente por el FIDE- propiciando no sólo el
ahorro resultante de la reducción del consumo de energía
eléctrica convencional y por venta de energía (una vez recuperada
su inversión), sino el cuidado del medio ambiente
y su impacto ecológico y claro está que, en la medida del
éxito de la implementación planificada y ordenada de estos
programas, se lograrán resultados muy importantes en la TE.
Lo anterior puede ser evidente al ver la respuesta que están
teniendo en el país los sectores analizados en este artículo,
como se vio en la gráfica de la Figura 4; tanto con la capacidad
instalada como en el número de contratos de interconexión.
Sector productivo
La creación de una industria nacional de inversores contribuye
de manera natural a resolver estratégicamente, en el corto plazo, las importantes problemáticas
socioeconómicas,
como lo son: el desempleo (en los distintos niveles),
la dependencia tecnológica, impacto a la calidad de la
energía eléctrica del SEN por la instalación de equipos de
baja calidad, fuga de capital humano, entre otras más relacionadas.
Sin embargo, también apuntala soluciones a problemáticas
al mediano y largo plazo.
A mediano plazo, una vez establecida esta industria,
generará círculos virtuosos de referencia que permitirán
impulsar las nuevas industrias que las nuevas tecnologías
comienzan a demandar, como lo serán, por lo menos en el
campo de las Energías Limpias: electromovilidad, bombas
de calor, celdas de combustible, microhidraúlica, minieólica,
biomasa, por mencionar algunas.
A largo plazo, el ejemplo de referencia que se puede mencionar,
es indudablemente el tema de las redes eléctricas
inteligentes, donde el inversor -aunque con funciones avanzadas
por los aspectos de interoperabilidad requeridos- es
precisamente la interfaz entre la fuente de energía limpia
(i.e. los módulos FV, el generador eólico, las celdas de combustible,
etc.) y la propia red eléctrica. Este inversor inteligente
(como se le conoce en el argot técnico), adicional a
sus funciones como IoT -como las del inversor mexicano
actual-, deberá atender funciones auxiliares relacionadas
con modificar en tiempo real los parámetros de calidad
de la energía locales -en la infraestructura eléctrica- y de
comunicación digital -en la infraestructura informática-
con otros elementos, dentro de ellos la correspondiente
unidad de operaciones de la CFE.
Dentro del horizonte a largo plazo, una vez demostrada
la capacidad del talento de la ingeniería en México y con
la madurez que para entonces tendrá esta indispensable
industria nacional, se podrá incidir en el resto del sector
industrial que también utiliza y utilizará inversores; incrementando
así el territorio por conquistar para la tecnología
propia.
Conclusiones
Dado que el SEN es un sistema integrado que da servicio a
128 millones de mexicanos que habitan en dos millones de
kilómetros cuadrados (uno de los mayores del mundo en una
sola red) y el esquema de las tarifas eléctricas se basa en
las temperaturas de cada localidad, es fácil identificar a la
irradiación solar como el común denominador para ambos
planteamientos. Por lo tanto, su aprovechamiento ordenado
y estratégico, mediante la proliferación de SFVI en toda la
República Mexicana, bajo el esquema de GD, puede concretar,
de manera muy fructífera y significativa, los esfuerzos alcanzados
hasta ahora en materia de TE de nuestro país; incidiendo
mayormente en el aspecto social, incluso ambiental.
En consecuencia, la demanda esperada de inversores fotovoltaicos
por parte del mercado potencial nacional, tan sólo
en los sectores comercial y residencial -analizados en este
artículo-, es altamente significativa. Por lo tanto, la creación
intencional de una industria nacional de inversores FV es
inminente y oportuna dado que el escenario para ellos está
prácticamente dado y habrá que aprovecharlo.
La gran cantidad de resultados potenciales de esta nueva
industria nacional son tan fructíferos que corresponden a
los objetivos contundentes trazados desde su origen para los
CEMIEs en México, los cuales precisamente fueron creados
por mandato de la propia Ley de Transición Energética (LTE),
los cuales demostrarán el primero, de muchos casos de éxito
nacionales, puesto que, de alcanzarse, esta industria tuvo su
primer impulso con un proyecto CEMIE.
Al capitalizar esta oportunidad, se estará contando -a largo
plazo-, con una industria nacional de inversores madura, lo
cual será decisivo para recibir el futuro inmediato de forma
organizada y programada, mediante la inversión oportuna
del valioso capital intelectual actual en México, alcanzando
en un lapso exitoso las metas de TE nacionales que posteriormente
se puedan replicar en otras latitudes.
Autores:
Humberto Raúl Jiménez Grajales, hjimenez@ineel.mx
Abigail González Díaz, abigail.gonzalez@ineel.mx
María Flor Morales Reyes, fmorales@ineel.mx

